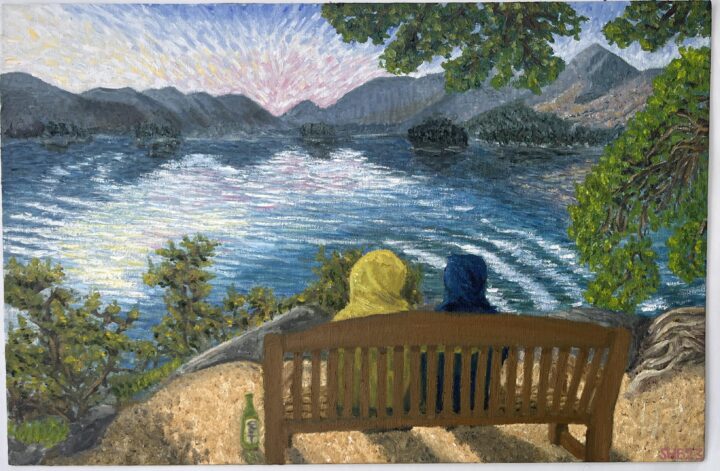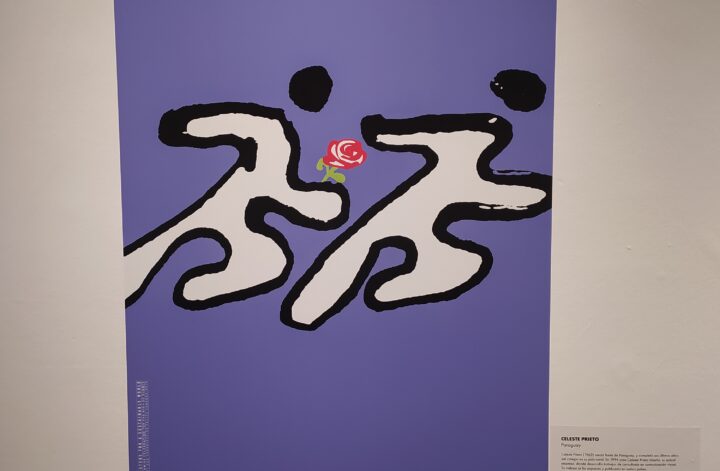“El inspector – dudador profesional de la rectitud -” (Borges, 2008; 121)
“Qué un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos que no pertenecieron más que a un tercer, es una paradoja evidente. Ejecutar con despreocupación esa paradoja es la inocente voluntad de toda biografía. Creo también que el haber conocido a Carriego no rectifica en este caso particular la dificultad del propósito” (Borges, 2008; 129)
“El criollismo del íntegramente criollo es una fatalidad, el del mestizado una decisión, una conducta preferida y resuelta” (Borges, 2008; 1929)
“Carriego solía vanagloriarse: ‘A los gringos no me basta con aborrecerlos; yo los calumnio’, pero el desenfreno alegre de esa declaración prueba su no verdad. El criollo, con la seguridad de su ascetismo y del que está en su casa, lo considera al gringo un menor. Su misma felicidad le hace gracia, su apoteosis le pesa. Es de común observación que el italiano lo puede todo en esta república, salvo ser tomado realmente en serio por los desalojados por él. Esa benevolencia con fondo completo de sorna, es el desquite reservado de los hijos del país” (Borges, 2008; 129)
“En ‘el guapo’, también las omisiones importan. El guapo no era un salteador ni un rufián ni obligatoriamente un cargoso; era la definición de Carriego: un cultor del coraje. Un estoico, en el mejor de los casos; en el peor, un profesional de barullo, un especialista de la intimidación progresiva, un veterano del ganar sin pelear: menos indigno – siempre – que su presente desfiguración italiana de cultor de la infamia, de malevito dolorido por la vergüenza de no ser canflinflero. Vicioso del alcohol del peligro o calculista ganador a pura presencia: eso era el guapo, sin implicar cobardía lo último” (Borges, 2008; 146)
“Yo he sospechado alguna vez que cualquier vida humana, por más intrincada y populosa que sea, consta en realidad de un momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quien es” (Borges, 2008; 183)
“Hablar de tango pendenciero no basta; yo diría que el tango y que las milongas, expresan directamente algo que los poetas, muchas veces, han querido decir con palabras: la convicción de que pelear puede ser una fiesta” (Borges, 2008; 186)
“Tal vez la misión del tango sea ésa: dar a los argentinos la certidumbre de haber sido valientes, de haber cumplido ya con las exigencias de valor y honor” (Borges, 2008; 188)
“Nuestro pasado militar es copioso, pero lo indiscutible es que el argentino, en trance de pensarse valiente, no se identifica con él (pese a la preferencia que en la escuela se da al estudio de la historia) sino con las vastas figuras genéricas del gaucho y del compadre. Si no me engaño, este rasgo instintivo y paradójico tiene su explicación. El argentino hallaría su símbolo en el gaucho y no en el militar, porque el valor cifrado en aquél por las tradiciones orales no está el servicio de una causa y es puro. El gaucho y el compadre son imaginados como rebeldes; el argentino, a diferencia de los americanos del Norte y de casi todos los europeos; no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse al hecho general de que el Estado es una abstracción; o cierto es que el argentino es un individuo, no un ciudadano” (Borges, 2008; 188)
“Tendríamos, pues, a hombres de pobrísima vida, a gauchos y orilleros de las regiones ribereñas del Plata y del Paraná, creando, sin saberlo, una religión, con su mitología y sus mártires, la dura y ciega religión del coraje, de estar listo para matar y a morir. Esa religión es vieja como el mundo, pero habría sido redescubierta en estas repúblicas, por pastores, matarifes, troperos, prófugos y rufianes, Su música estaría en los estilos, en las milongas y en los primeros tangos. He escrito que es antigua esa religión; en una saga del siglo XII se lee:
- ‘ dime cuál es tu fe – dijo el conde.
- creo que en mi fuerza – dijo Sigmund’
Wenceslao Suárez y su anónimo contrincante y otros que la mitología ha olvidado o ha incorporado a ellos, profesaron sin duda esa fe viril, que bien puede no ser una vanidad sino la conciencia de que en cualquier hombre está Dios” (Borges, 2008; 195)